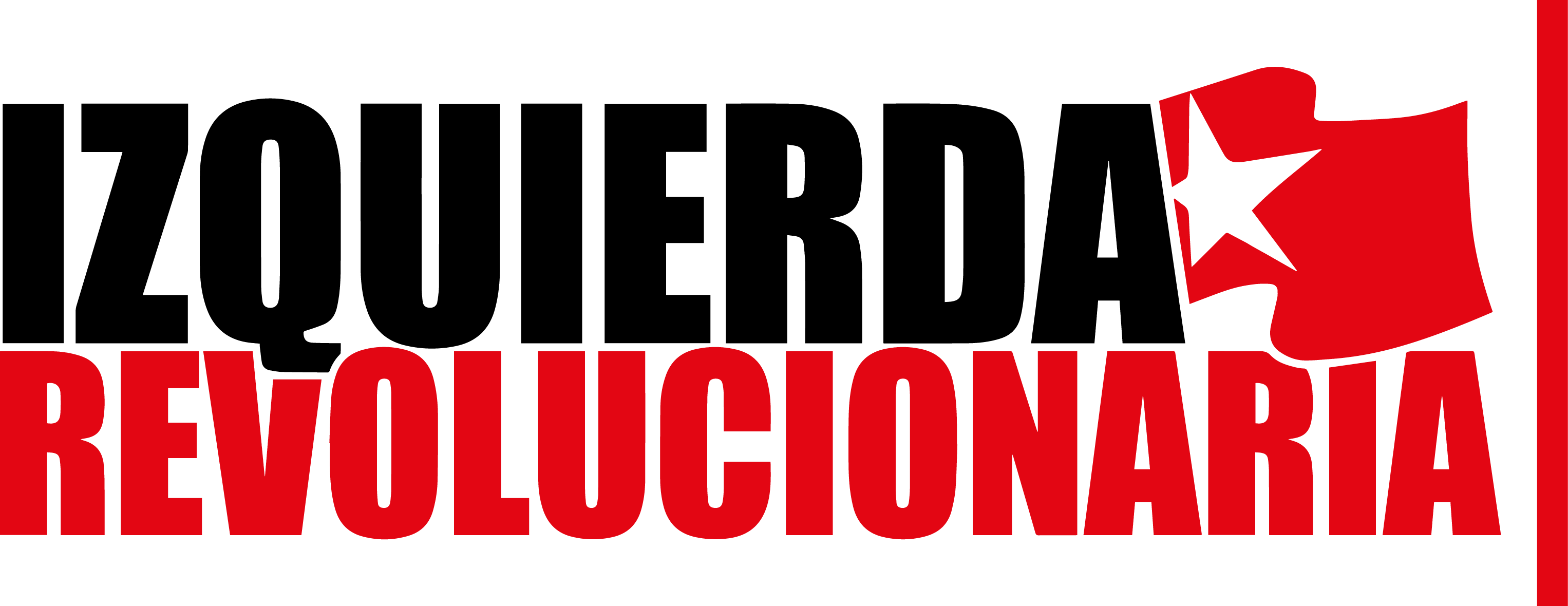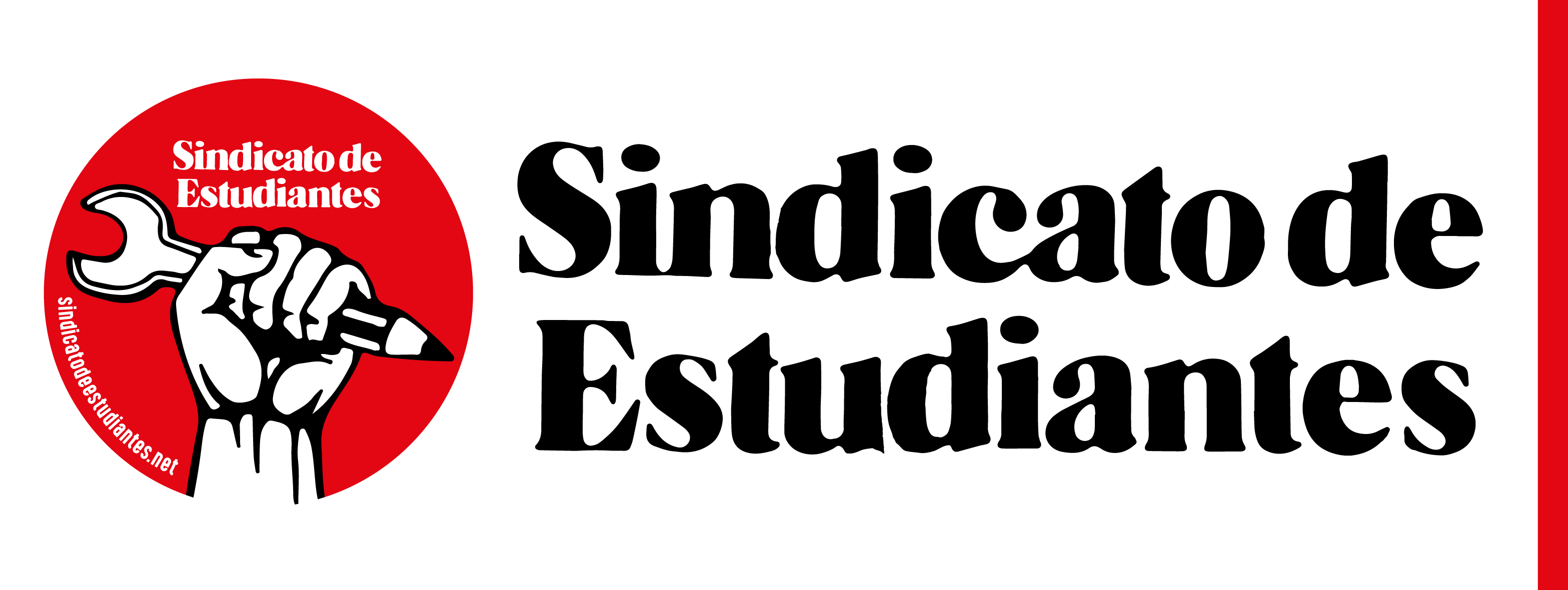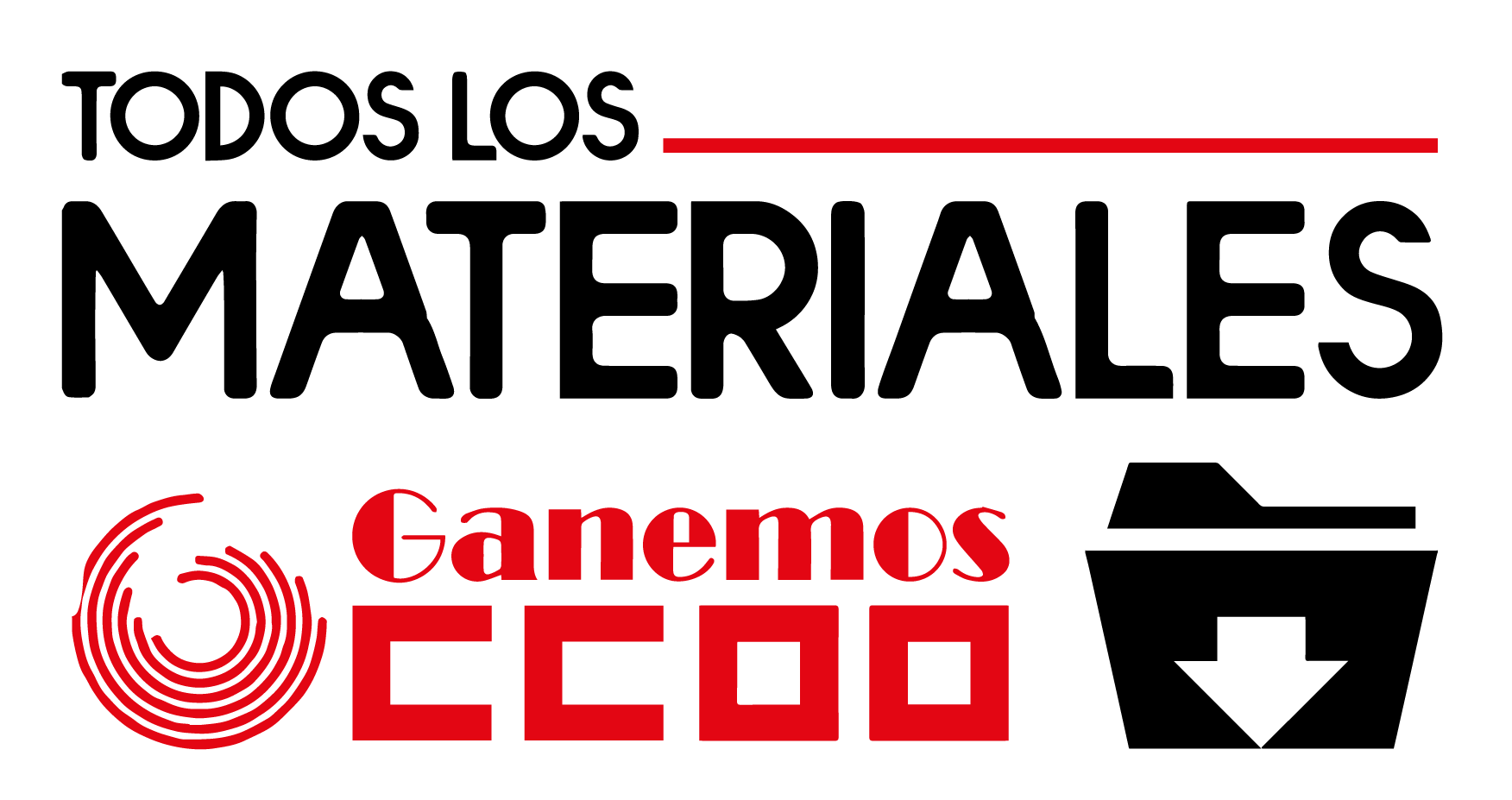“Lo más importante es organizarse para mandar el capitalismo al basurero de la historia”
En el marco del 50 aniversario de la muerte de Franco y el inicio de la Transición Sangrienta, desde Euskal Herria Sozialista entrevistamos a Eloy Val del Olmo, dirigente de Ezker Iraultzailea/Izquierda Revolucionaria.
Eloy es un militante del comunismo revolucionario desde su juventud, y participó activamente en la lucha antifranquista del movimiento obrero de Gasteiz. En ese contexto fue detenido y procesado en un consejo de guerra en marzo de 1978, que le condenó a 8 meses de prisión (de los cuales cumplió uno, al aprobarse la Ley de Amnistía).
Posteriormente a la muerte de Franco, Gasteiz fue escenario de una actividad huelguista impresionante que culminó en la matanza del 3 de marzo de 1976, en la cual cinco obreros fueron asesinados y cientos resultaron heridos de bala y por las palizas de la policía.
Sobre sus experiencias militantes y las tareas actuales conversamos con Eloy.

Euskal Herria Sozialista: ¿Cómo era la vida durante el franquismo en Gasteiz? ¿Cómo se organizaba la lucha militante bajo la represión franquista?
Eloy Val del Olmo: Nací en Ariznavarra en 1957, un barrio obrero que surgió con el desarrollo industrial. Recuerdo que la vida bajo la dictadura de Franco era blanco y negro. Había mucha pobreza, mucha necesidad. Las viviendas construidas a toda prisa para los 400.000 inmigrantes que llegaron a Euskadi eran de muy mala calidad, pequeñas, húmedas y construidas por empresas sin escrúpulos. La escuela era totalmente fascista. Empezábamos el día cantando el “Cara al sol” y seguíamos con el lema de “la letra con sangre entra”. Yo mismo usaba ajo, que tiene un efecto analgésico, para soportar los golpes con reglas o varas de avellano en la palma de las manos.
La represión era continua. La policía te podía detener por cualquier cosa, incluso por coger algo de la basura. Mis amigos y yo fuimos detenidos por ir al cine con una camiseta de tirantes, algo impensable hoy en día. Si llevabas ropa o un simple gorro de monte con los colores rojo, blanco y verde, los colores de la Ikurriña, la bandera vasca, podías acabar en el cuartelillo. Las reuniones para hablar de derechos laborales las hacíamos en el monte, escondidos. Repartir hojas para denunciar despidos, represión o abusos laborales y asistir a una manifestación era jugarse la vida, la integridad física o la libertad.
En las fábricas las medidas de seguridad laboral brillaban por su ausencia. En muchas industrias, los cables de luz estaban pelados e iban por el suelo, no había ni taquillas para guardar la ropa, sufrías vejaciones e insultos constantes de los jefes y por denunciar esas condiciones mi hermano y yo fuimos fichados y detenidos. Solo existía el Sindicato Vertical, que no representaba a nadie más que al régimen, y que pretendía conciliar a empresarios y trabajadores, aunque siempre daba la razón a los empresarios.

La censura era brutal. Si sabías que algo no iba a pasar el filtro, no te molestabas ni en intentarlo; en otras palabras, la autocensura existía. Los textos eran borrados. Las películas eran cortadas y la ultraderecha atentaba impunemente contra periódicos y revistas que no les gustaba. Y si te detenían, no sabías cuándo ibas a salir. Existía la Ley de Fugas, que permitía a la policía mandarte correr apuntando con un arma y te podían meter más años a la cárcel. También estaba la Ley de Vagos y Maleantes, con la que podían mandar a cualquiera a la cárcel. El miedo era constante. Los militantes y simpatizantes de la izquierda militábamos en la clandestinidad repartiendo propaganda, haciendo reuniones en pequeños grupos, con temor a ser torturados o asesinados. La policía y las bandas fascistas siempre estaban al acecho. En mi barrio, en muchos portales vivía un agente de la guardia civil, si escuchaban algo fuera de lo “normal” para el régimen, probablemente serias torturado o detenido, en el mejor de los casos.
A mí me detuvieron por difundir un Programa para la Juventud y me llevaron a un consejo de guerra por injurias al ejército. Conocí a muchas personas represaliadas, mi hermano Arturo fue detenido por organizar una biblioteca en el barrio y mi cuñada Cristina fue torturada y encarcelada con otros compañeros y compañeras por pertenecer a las organizaciones socialistas y haber apoyado activamente la huelga de Michelin en 1972. Pero a pesar del miedo, los jóvenes nos organizábamos, ocupábamos locales de la iglesia y hacíamos actividades culturales como música, fotografía y teatro además de intensos debates como el Grupo Algo del barrio de Ariznavarra que agrupó a 200 jóvenes.
Recuerdo al compañero Agustín Plaza como una de las víctimas de la matanza llevada a cabo el 3 de marzo de 1976 en las luchas de Vitoria. La policía disparó contra los trabajadores y sus familias que acudían a una Asamblea conjunta el día de la huelga general. Hubo 5 trabajadores muertos y 200 heridos. Todo sucedió en el marco de una lucha donde entre otras cosas se reivindicaba una subida salarial de 6.000 pesetas lineales para todos. Era una demanda justa en un momento en que apenas podíamos llegar a fin de mes.

Esta lucha no surgió de la nada. En 1973-74 se produjo una gran crisis económica mundial, que puso fin al desarrollo económico que se había vivido durante los años 50 y 60. En los años de boom la población activa alcanzó los 8 millones de trabajadores. De ellos, 5 millones dejaron sus pueblos y sus casas para trabajar en zonas industriales que crecían como setas y otros dos millones se fueron al extranjero como emigrantes.
El desarrollo de la industria fortaleció un movimiento obrero que tras la guerra civil y a pesar de la terrible represión, el hambre y las dificultades, luchó, creció numéricamente y se organizó cada vez más y mejor. Cuando llegó la crisis mencionada, el régimen respondió con un decreto de congelación salarial, justo cuando la inflación hacía que cada día fuera más difícil sobrevivir. Aquello estimuló las luchas a favor de la mejora de las condiciones de vida y de las libertades civiles y también de los derechos democráticos de las nacionalidades históricas: Euskal Herria, Catalunya y Galiza.
En Vitoria/Gasteiz más de 30 empresas salieron entre enero y marzo de 1976 a la huelga. Se eligieron en Asamblea de fábrica las comisiones representativas que no pasaban por el Sindicato Vertical ni por los jurados laborales establecidos por el régimen. Estábamos creando nuestros propios órganos de poder obrero. Aquello fue un auténtico desafío para el franquismo, y su respuesta no se hizo esperar. Intentaron aplastar el movimiento con toda su fuerza, a sangre y fuego.
EHS: ¿Cómo organizasteis la manifestación en un contexto en el que la policía ejercía una represión tan brutal que no se podía ni salir de casa en ciertas horas?
Eloy Val del Olmo: Durante aquellos años, el movimiento obrero comenzó a desarrollarse con fuerza, impulsado por las duras condiciones laborales y la total falta de libertades. En Euskal Herria, por ejemplo, el euskera estaba prohibido incluso en los cementerios, donde se obligaba a eliminar cualquier inscripción en la lengua vasca. Vivíamos en un ambiente de miedo, pero también de rabia contenida. A pesar del temor, cuando se convocaban huelgas, muchas por solidaridad, contra la represión y los despidos, la gente salía a la calle. Sabíamos que la policía iba a intervenir, pero también sabíamos que teníamos que responder a esa violencia.
El movimiento obrero y estudiantil se organizó con determinación y creatividad. Es muy importante el papel de la mujer obrera. Franco las encerró en casa. Quiso hacer de ellas auténticas esclavas sin derechos de ningún tipo. Con el auge de la industria se necesitó más mano de obra y las mujeres, en ciudades como Vitoria/Gasteiz se integraron por miles a sectores como el metal como fue el caso de Areitio o de Esmaltaciones San Ignacio donde jugaron un papel clave en la lucha.
Nos inspirábamos en las luchas de los mineros en Asturias, La Bazán en Ferrol, el Transporte en Madrid, la Seat en Barcelona, el sector naval en Cádiz, la hostelería en Málaga, la huelga de Bandas en Bilbao en 1966-67, la de Michelin en Gasteiz en 1972. De cada lucha se aprendía y se sacaban lecciones. Con la crisis el número de huelgas creció exponencialmente: En los últimos años del franquismo se alcanzaron las 19 millones de jornadas de huelga. Franco murió en la cama pero el franquismo fue derribado por la lucha abnegada de la clase trabajadora y la juventud.
Eso hizo posible que se legalizasen los partidos y los sindicatos, aunque debido a la traición de los dirigentes del PSOE y del PCE que pactaron con los franquistas la reforma del llamado régimen del 78, lo esencial del sistema se mantuvo: el ejército, la policía, la judicatura, la monarquía… todo siguió en pie. Recuerdo especialmente los Pactos de Moncloa, que implicaban topes salariales aceptados por las organizaciones obreras y una reconversión industrial salvaje.

Mientras a los trabajadores se nos hacía pagar la crisis, los capitalistas pusieron sus dineros a salvo a través de una gigantesca fuga de capitales. El paro que apenas alcanzaba el medio millón en la primera mitad de los años setenta subió durante la transición por encima de los 2,5 millones y desde entonces no ha vuelto a bajar de esa cifra. Es cierto que se lograron avances, se mejoraron los derechos laborales, se conquistaron libertades democráticas, se construyeron más ambulatorios y escuelas públicas… pero todo eso se consiguió gracias a la presión constante, a las huelgas, a la lucha organizada de la clase trabajadora.
Antes de las manifestaciones del 3 de marzo de 1976, la situación de los trabajadores en Vitoria era realmente muy mala. Las condiciones eran durísimas, los salarios precarios, y la falta de derechos absoluta. Pero en medio de todo eso, empezamos a organizarnos en la Coordinadora Obrera de Vitoria (COV), a unirnos y a perder el miedo. Durante los tres meses que duró el proceso huelguístico de 1976 en Vitoria-Gasteiz, se hacían asambleas en las fábricas bloqueando las puertas, se ocupaban iglesias como la de Los Ángeles. Por la noche la policía llenaba las calles con octavillas en las que intentaban desprestigiar a los dirigentes obreros y las organizaciones de izquierda, diciendo que eran financiados por el oro de Moscú. El conjunto del sistema capitalista, con todos sus resortes de poder y de represión, los jueces y los medios de comunicación, estaba contra nosotros, y sabíamos que para que la huelga tuviera sentido había que explicarle bien a la gente por qué luchábamos.
Nos enfrentábamos no solo al régimen, sino también a todo un sistema. Nuestras asambleas eran profundamente democráticas. Nunca se permitían insultos, siempre se hablaba con respeto, se votaba a mano alzada cada propuesta y eso generó una gran cohesión interna. Cuando despedían a compañeros para meter miedo, el resto de trabajadores decía que, si no los readmitían, no se aceptaba ningún acuerdo.
La represión era constante. Por la noche, los grises, la policía nacional, detenían a nuestros compañeros justo después de las asambleas. Para resistir, organizábamos cajas de resistencia poniendo botes en tiendas y bares y creando comisiones que se encargaban de recaudar alimentos y dinero para ayudar a los represaliados, a sus familias y a los huelguistas con menos recursos.

EHS: ¿Cómo recuerdas las manifestaciones del 3 de marzo y los días posteriores a ellas?
Eloy Val del Olmo: Recuerdo perfectamente los acontecimientos del 3 de marzo. Fue la tercera huelga general que convocábamos. Las dos primeras no habían salido como esperábamos por la brutal represión del régimen e insuficiente preparación. En aquella ocasión, las asambleas se hicieron por barrios explicando la lucha que se estaba llevando a cabo, elevando la conciencia de clase y uniendo todas las fuerzas alrededor de la clase trabajadora, las amas de casa, los estudiantes, el pequeño comercio que vive de nuestros salarios y así se logró paralizar completamente la ciudad. Todo estaba cerrado. La gente se reunía en las esquinas, y ya desde primera hora de la mañana se escuchaban disparos de la policía. Sabíamos que iban a traer refuerzos de otras capitales.
Después de comer —lo poco que había en casa—, grupos de jóvenes empezamos a organizarnos en columnas para dirigirnos a la manifestación en la iglesia de San Francisco. Antes de llegar, se levantaron barricadas. No se veía a ningún policía en ese momento, pero todos teníamos claro que aparecerían en cualquier instante. El plan era claro: hacer una asamblea y defenderla si era necesario.
La iglesia era como una fortaleza. Llegaron columnas de policías de todas partes, con camiones cargados de munición. Inmediatamente rodearon el edificio y empezaron a disparar. Primero lanzaron gases lacrimógenos, y cuando la gente intentaba salir, comenzaron las cargas con porras e incluso con fuego real. Quienes estábamos fuera intentábamos liberar a los que estaban dentro, y la policía respondió incluso con metralletas. Golpearon a todo el mundo sin distinción, se esforzaron a fondo en vaciar las calles a golpes y disparos.
Durante los enfrentamientos no supe si había muertos. El humo era tan denso que no se veía más allá de cinco metros. Uno de los fallecidos yacía frente al monolito, al otro lado de la acera. En mi caso, junto con mi cuadrilla, respondimos lanzando piedras a la policía. No disparaban balas de goma como llegamos a pensar sino munición real. Otros compañeros se encontraron directamente con los cadáveres y en coches se trasladaban los heridos al hospital.

A mi hermano pequeño lo pillaron dentro de la iglesia. Recuerdo a una mujer muy mayor, desde el portal de su casa, empezó a gritarme indicándonos a los jóvenes donde estaba siendo más fuerte la represión y desde dónde debíamos responder a la policía. Las que ahora serían las señoras cotillas, en realidad fueron claves para organizar a los más jóvenes. Nos ayudaban, tiraban cosas a los policías desde las ventanas, mientras estos disparaban incluso hacia los balcones.
Después de todo aquello, el ambiente que se respiraba era de derrota. Sentíamos que nos habían aplastado, que todas aquellas muertes no habían servido de nada. Pero luego vino el funeral, la huelga general del día 8 (la más masiva en la historia de Euskal Herria) y otros movimientos de solidaridad. En poco tiempo, ese sentimiento de derrota se transformó en orgullo. La gente comenzó a organizarse sindical y políticamente, a canalizar toda esa energía hacia algo constructivo. La moral volvió a subir, y con ella, las ganas de seguir luchando.
Al día siguiente se celebró el funeral. Más de 100.000 personas salieron a la calle, con una mezcla de dolor y una profunda rabia contra la policía. Aquello tuvo un gran impacto en la mentalidad de la clase trabajadora. A partir de ese momento el régimen aceleró la transición, pactaron con las organizaciones obreras los cambios que más tarde se produjeron y paralizaron las huelgas generales, por decisión de las comisiones ejecutivas. Sabíamos que aquello había sido consecuencia directa del sistema capitalista que lo sostenía todo.
EHS: ¿Qué impacto han tenido las manifestaciones de ese día en la historia de Euskal Herria y el Estado Español?
Eloy Val del Olmo: Creo firmemente que las manifestaciones del 3 de marzo marcaron un punto de inflexión en la lucha por los derechos democráticos. Incluso la periodista Victoria Prego —representante de una historia contada desde arriba, desde las élites— sostiene que ese día supuso un cambio en la percepción del franquismo en ciertos sectores del poder, el miedo a que el Estado español viviese un estallido revolucionario, como había sucedido en Portugal, forzó a esas élites a acelerar las reformas. En ese contexto, el papel de la dirección del Partido Comunista con una gran fuerza y autoridad fue vital para frenar ese posible desenlace revolucionario.
En cuanto a la evolución del Estado español desde entonces hasta hoy, ha dejado bien claro que el régimen del 78 dejó intacto el aparato del Estado franquista, la monarquía, la judicatura, los poderes económicos. Queda en evidencia cada vez más con los ataques a la mujer trabajadora, al colectivo LGTBI, a la juventud en lucha, a la recuperación de la memoria histórica. La crisis orgánica del capitalismo a escala global hace que las mismas tareas de entonces siguen pendientes hoy. La democracia burguesa esconde la dictadura del gran capital. La lucha por los derechos democráticos y sociales hoy como ayer solo es posible lograrlos si acabamos con el capitalismo.

La crisis de la socialdemocracia tradicional y de aquellos que tras el 15M han pretendido convencer a los poderes fácticos en que lleven a cabo un capitalismo de rostro humano han fracasado estrepitosamente. El capitalismo tiene sus propias leyes internas. La lucha por el máximo beneficio, la propiedad privada de los medios de producción social, las fronteras del Estado nacional para impulsar su mercado. 50 años después del inicio de la transición las cosas están mucho más claras que entonces para el que las quiera ver. Lo que hemos ganado la clase trabajadora en estas décadas que nadie nos podrá quitar es precisamente haber perdido las ilusiones en que bajo el capitalismo es posible mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y de la juventud.
Una de las grandes conquistas de aquel tiempo fue la creación de comisiones representativas, donde solo había delegados elegidos directamente por los trabajadores en cada empresa, y que podían ser revocados en cualquier momento. No pasaban por el sindicato vertical. Aquello fue un ejemplo de democracia obrera real, auténtica, de poder obrero. Ese modelo, basado en la asamblea y en el poder desde abajo, sigue siendo una referencia válida para pensar cómo organizarnos hoy.
Por eso creo que lo más importante que debemos rescatar de aquella época —y transmitir a las nuevas generaciones— es la necesidad de organizarse en torno a Izquierda Revolucionaria para mandar al capitalismo al basurero de la historia y transformar de raíz esta sociedad. Porque quien no aprende de su historia, está condenado a repetirla.